








Desde Zaragoza a Madrid la carretera discurre sinuosa por los valles del río Jalón y poco antes de entrar en la comarca de la Alcarria, en Guadalajara, cercano ya Madrid, cruzas un pueblecito de carretera desangelado con un puñado de casas a izquierda y derecha, dos bares, un taller mecánico, una sucursal de Caja Madrid y un perro sarnoso que rasca sus pulgas con una concentración tenaz al lado de un viejo petrificado en un poyo. Medinaceli. Nada de ciudad del cielo, un pueblo pequeño, pretendidamente funcional, mal construido, decididamente feo, inerte y absolutamente terrenal y polvoriento.
Cae la tarde y ni la sombra en que el pueblo se va sumiendo mitiga el aspecto desolado y triste de las casas construidas con ladrillo barato y placas de hormigón gris. Fabrizio me mira confundido esperando una respuesta por mi parte, algo que explique por qué nos hemos detenido en ese lugar aparentemente insulso. Es tan insulso, tan barrido por la tristeza que esa misma podía haber sido la razón. Pero hay otra que además viene acompañada de la sorpresa. La sorpresa la descubre cuando le indico a lo alto y la razón está justamente allí, en Medinaceli, sobre una colina a 1200 metros de altitud. Se divisa un arco romano, que bien pudo ser de triunfo o puerta de muralla. Estuvo por mucho tiempo Medinaceli rodeado de una muralla de la que apenas quedan vestigios más allá de las crónicas. Un arco romano y un castillo mocho es lo único que se ve desde abajo, desde el feo Medinaceli, el moderno y funcional pueblo de carretera que nada tiene de moderno y menos de funcional, excepto por el hecho de estar cruzado por una carretera nacional que más parece maldición que bendición.
Animoso y curioso hasta la saciedad Fabrizio me insta a subir la montaña. Eso esperaba de él. Siempre está predispuesto a encontrar nuevas sensaciones en los lugares más inesperados. Es una de esas coincidencias que se dan en nuestra amistad y que hemos practicado con devoción tanto en Italia como en España, países ambos en los que la curiosidad por las sensaciones escondidas siempre se ven premiadas. Tomamos la carretera que asciende por la montaña y entre curvas y estrecheces subimos hasta el castillo. Antes de llegar al castillo y el arco una fuente bien construida en piedra, en semicírculo, con escalones de acceso y de la que salen dos bancos también de piedra corridos a ambos lados y cubiertos de musgo amarillento, mana continuo un chorrito de agua cristalina. Un hombre con la cara abotargada y roja de pimiento morrón mira paciente cómo se llena una garrafa de plástico. A lo que se ve es su punto de provisión del líquido elemento pues tiene una surtida colección de garrafas alrededor y dentro de una furgoneta blanca, de las que tiempo ha llamaban de los lecheros.
-Buenas tardes.
-Buenas tardes, nos dé Dios, señores.
Se ve enseguida que es un hombre ritualista, antiguo y convencional. Fabrizio piensa en la religiosidad profunda de estas gentes del centro de España.
-Beban, beban, señores. Yo tengo pa un rato entodavía.
-Este agua alivia el calor-le digo tras probar la frescura y el sabor mineral de un agua que para sí quisieran las embasadas al consumo.
-Esta calor no la alivia ni Dios bendito.
Fabrizio me dice pensativo lo paradógico de las palabras de este lugareño. Por un lado Dios que nos da la bienvenida y por otro la blasfemia de un Dios incapaz de mitigar la solana. Va entendiendo la religiosidad del castellano.
Dejamos el coche a un lado de la fuente, en un prado de hierba baja agostada y andando nos acercamos hasta el arco romano y el castillo. Desde allí la vista es magnífica. Se explanan campos amarillos y rojos vinosos y argenta velados por un tul caliginoso que la canícula ha dejado prendido de los alcores flotando sobre los valles. El arco romano del siglo I después de Cristo está perfectamente conservado y siente uno el imán del tiempo al tocarlo. El castillo desalmenado es un conjunto geométrico de cubo y cilindro en piedra blanca y la sensación ahora es de hermetismo. Como una idea cerrada y materializada en piedra.
Entramos en la villa por la puerta árabe, un arco ojival en piedra maciza abierto a los campos extramuros de lo que debió ser continuación de la muralla. Y enfilamos las calles desiertas de Medinaceli. Es un placer recorrer este limbo pétreo y vetusto en el que parece que la pátina del tiempo exhudara un líquido de nostalgia por las hendiduras de las piedras y desconchones que los siglos han ido perpetrando. El sol, perdido en lontananza, no hace sentir su calor como en el valle. Los anchos muros de los palacios y casonas, las tapias que cercan recoletos huertos interiores y un aire perpetuo de estas sierras impregnan nuestra piel y nuestro olfato del aroma del romero, la genciana y el tomillo.
-Fabrizio, esto es el balneario del cielo.
-Supimos lo que hacíamos cuando instalamos aquí nuestras legiones.
-Supimos lo que hacíamos cuando os mandamos de vuelta a vuestro Vénetto.
Fabrizio, veneciano de nacimiento tiene sentimientos encontrados entre Italia y Venecia. En realidad Venecia sigue siendo para él la República que un día soñó seguría siendo. De todos modos también él sabe de mi amor por esa República del agua a la que tantas veces he llegado, como en un sueño, por su Puente de la Libertad.
Ensimismados y con los sentimientos de la Historia envueltos en capas de cebolla nos avocamos a la Plaza Mayor aportalada y amplia que se nos revela como una conjunto de perfecta geometría recién parido del Medievo y traído para nuestra emoción por la máquina del tiempo. Es la apoteosis del pueblo. Las sombras, de un sol ya hundido en los amplios horizontes, entenebrecen los pórticos y nos envuelven en una atmófera gótica que por un momento nos hace sentir una especie de escalofrío en el colodrillo.
-Fabrizio, ¿no oíste un susurro salir de ese portal?
-Ulises, deja tus bromas para otras irreverencias más seguras que aquí se mascan los fantasmas sin necesidad de invocarlos.
Mi risa retumba contra los muros y se amplifica por los soportales repetida por el eco como un zumbo de cascada entre piedras. Uno, que no es demasiado aprensivo y quizá menos dado a parapsicologías y otras propensiones etéreas, no puede menos de sentir cierto cosquilleo ante la contundencia de una soledad que se te cuela en los huesos.
Vemos, bajo la luz de un farol oxidado, la luz de una taberna e intuimos que allí debe haber, por fin, alguien y con suerte incluso podamos tomar algún consuelo al estómago o al gaznate. Entramos y, para nuestra sorpresa, la cantina está casi llena. Para lo que hemos visto en la calle está abarrotada de gente. Dos niños sentados en dos banquetas más altas que sus piernas, las balancean como péndulos aburridos. Dos parroquianos sobre la barra se vuelven cuando irrumpimos y nos miran tratando de escrutar por nuestras pintas de dónde hemos caído. Pienso que del cielo mismo, si estamos en la ciudad del cielo.
Nos sentamos en la única mesa libre, al lado de otra en la que cuatro hombres con viseras y boinas negras terciadas juegan al dominó con gran estruendo de fichas que remueven sobre el mármol. Fabrizio alucina y no acierta a comprender cómo todavía pueden quedar en España reductos anclados de épocas pretéritas. En otra mesa una pareja de novios jóvenes se hacen carantoñas hablando y riendo de vez en cuando con las dos chicas que tienen al lado. Dos preciosas veinteañeras, una morena y otra rubia. La morena me mira y la rubia mira a Fabrizio. Fabrizio me mira y yo le miro. Claro, que el arte, la sensibilidad e incluso la erudición no pueden ni tienen porqué contradecir en nada nuestra apetencia por los valores materiales que la sensualidad a veces nos reporta. Así que en nuestra mutua observación está envuelto un grado de reconocimiento en nuestra amistad en la guerra y el amor que ni pensamos poner a prueba. Nos abandonamos al azar de lo que el dios Pan quiera, en su magnanimidad, portarnos esta noche.
La noche se ha vuelto algo fresca y un viento a rachas persistente remueve girones de niebla algodonosa. A la luz solidificada de los faroles veo fundidas las cabezas de Fabrizio y la chica rubia mientras los ojos negros, con la niebla reflejada en sus pupilas, de la chica morena se ensueña con mis labios. Y justamente con ellos sello su punto de mira sumiéndonos en una vorágine apasionada de tactos y cercanías.
La casa blasonada este año no la alquiló su padre y aunque huele a cerrada al abrir las contras del balcón el aire orea pronto las habitaciones. Mi ensueño moreno de esta noche de niebla en la ciudad del cielo me comenta que su padre en los últimos años se la había alquilado a un señor de Rupit, un pueblecito de Barcelona. La casa la heredó su padre de su abuelo y este de su padre. Sabe que es muy antigua e importante y con las remodelaciones es confortable. A la luz de la lumbre baja veo su piel canela y sus ojos entornados de mujer esencialmente femenina que conoce ya los misterios insondables del amor entre un hombre y una mujer. Ambos sabemos que ese momento, esa noche plena e irrepetible de sensaciones quedará para siempre prendida entre los dedos de nuestra memoria.
...
TURKANA

































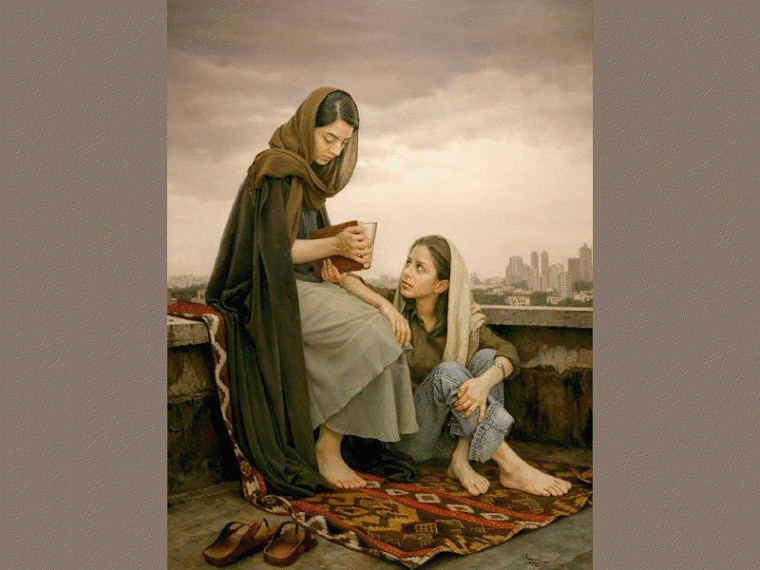




No hay comentarios:
Publicar un comentario