
Un día, quizá fue una tarde oscura del invierno, cuando veníamos de ver a mi abuela María, entramos en un comercio lleno de hilos, cintas, botones, dependientas y dependientes muy amables que medían las cintas elásticas con un metro de madera, donde mi madre me compraba los calzoncillitos de algodón y a mi padre los de pata larga, donde nos envolvían todo con un papel muy bonito plagado de redondeles blancos. Pues esa tarde, me había comprado algo específicamente para mí. Yo sabía que no podía ser muy grande, su misma pequeñez me intrigaba aún mas. Cabía sólo en el tamaño de uno de aquellos redondeles de envoltorio promocional que Comercial el Redondel usaba. El tamaño de una peseta. La tarde cada vez era más oscura. Gruesas nubes negras y de un azul profundo daban a toda la calle de Santa Clara un aspecto triste y denso. Se veía algún trabajador volver del trabajo pedaleando despacio su bicicleta grande y sólida. Sobre el manillar la chaqueta doblada. En el sillín el mono de mahón azul salpicado por innúmeras gotitas de colamina y la cesta de la comida, muy probablemente, con una fiambrera dentro. Me fijé un momento en él, puede que no hubiera nada más interesante, porque confirmaba mi realidad o, tal vez, para recordarlo hoy. Lo que más me admiraba sin saber entonces porqué era la monotonía de burro de noria con que movía los pies, sin expectativas, absolutamente resignado, sin pensar en nada, autómata, casi como si la calle fuera una cinta deslizante y lo llevara a él con el único imperativo de hacerle mover los pies en los pedales impelidos por las ruedas. Cruzó la Plaza Mayor y se enfiló por las callejas antiguas de mi ciudad hacia las bodeguillas o los barrios bajos.
-Mamá, ¿qué has comprado?
-Un escapulario, hijo.
Mi madre siempre que hablaba de buenas acababa la frase con hijo, que era la máxima expresión de su afecto hecho consuetudinario.
-¿Qué es un escapulario?
Me lo iba explicando según lo desenvolvía y apenas vislumbrado, pude ver antes que me lo colgara al cuello por debajo del jersey, de la camisa, de la camiseta y de la camiseta de tirantes, un cuadradito plastificado, mullido en el centro, color gris. También le oía decir que con él no debería temer más a demonios, brujas, aojadoras-gitanas, ni a otros espíritus malignos. Allí dentro había algo que las monjas de clausura, con sus manos y provisoras, hacían para colgar de los cuellos-niños y preservarles de todo mal. ¿Qué sería tan gran misterio, qué podría haber en aquel cuadradito capaz de ahuyentar de mi todo mal y preservarme en la salud? Además, en palabras maternas, estaba prohibido en absoluto abrir los escapularios pues, a más de ser pecado mortal, sus efectos se disipaban en la atmósfera heterogénea del bien y del mal que lo rodeaba todo. En este caso pudo más la curiosidad que el temor al sacrilegio, y al poco lo abrí, y mi decepción fue tan grande o más que fueran mis expectativas ante aquel descubrimiento, por fin sobrehumano. Una oración como las del catecismo y un corazón de Jesús someramente bordado por legas como los que estaban en las alcobas de mis abuelas. Corazón bordado sobre estampas de Jesús siempre repetido, por apacible inexpresivo, y con el corazón gentilmente transido por una cruz era todo su contenido.
Sentí una tristeza profunda, inexplicable. En realidad me sentí derrotado. No había ninguna esperanza sobrehumana. No había ninguna prueba definitiva. Las monjas no habían utilizado materia divina para la confección de aquellos escapularios. Mis esperanzas por encontrar dentro del escapulario algo diferente por completo de todo lo conocido se evaporaron, dejándome desorientado y con un vacío que me asqueaba y me hacía echar pestes del mundo. Empezaba a desconfiar de un mundo que continuamente me engañaba y se engañaba con aspiraciones insensatas.
Aquella tarde gris plomiza, húmeda, triste del invierno, se me quedó para siempre gravada o clavada como una espina de pena en toda la extensión íntima de mi yo.
Me gustaban más las herraduras que encontraba por la Ruta de la Plata, ferruginosas y rotas. En ellas no había nada oculto. Las besaba y besaba a ellas. Las tiraba para atrás y caían ellas, en cualquier sitio; pero desde ese sitio, era cierto, que durante algún tiempo estarían prodigando al aire salutíferas emanaciones que me envolverían haciéndome inexpugnable y devolviendo a mi egocentrismo el protagonismo perdido. Gracias sean dadas a los burros. Al burro de la lechera Tati, que me contuvo. A los que aguantaron con su mirada resignada que les hurgara en las narices. A todos los burros gracias sean dadas, por dejar sus herraduras perdidas dándome la suerte que me negaron los escapularios.
TURKANA
































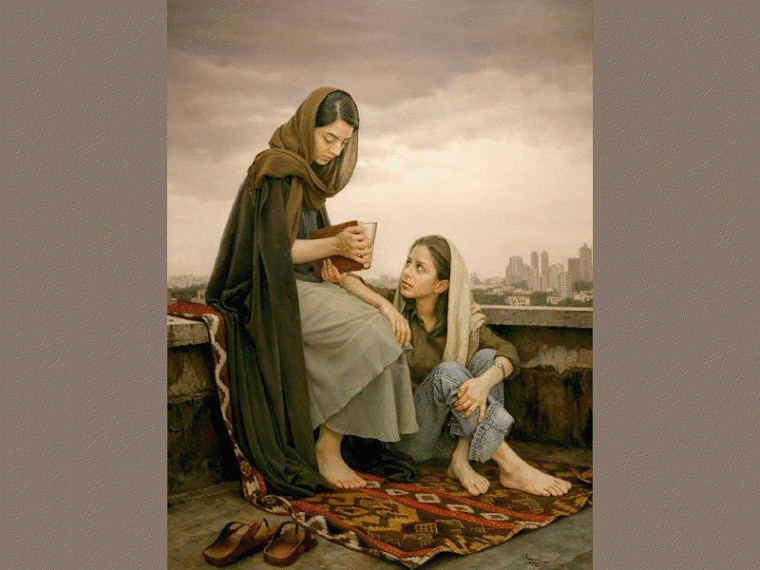




No hay comentarios:
Publicar un comentario