
Oriente Medio
Una tarde de primeros de junio de 1966 me dirigía en taxi hacia la estación marítima de Barcelona, donde debía embarcar en el Karadeniz, preteneciente a las Líneas Marítimas Turcas, con destino a Beirut. Nadie hubiera podido imaginar que iba a emprender un viaje largo por las tierras de Oriente Medio. Todo mi equipaje se limitaba a una bolsa en la que había unas cuantas mudas y escasas piezas de ropa. En mi cartera el pasaporte -sin visado alguno- y un puñado de dólares. Así iba a emprender una travesía que duraba, por lo pronto, una semana y luego mi intención era internarme a través de unos países -Líbano, Siria, Jordania- que aparte de ser totalmente desconocidos para mí se hallaban en una situación extremadamente tensa. Mi documentación se limitaba a una muy precaria credencial de enviado especial de prensa (que en realidad había solicitado para obtener una rebaja en el pasaje marítimo) aparte del pasaporte. De manera que en el trayecto hacia la estación marítima estaba dudando si conseguiría embarcar o me echarían hacia atrás, pues no me había molestado en inquirir siquiera si precisaba visado de entrada para el Líbano. Pero es que las formalidades burocráticas me horrorizan y por otra parte me gusta viajar totalmente al albur y a la aventura, con la máxima libertad. Cuando viajo procuro que todo sea lo más natural y espontáneo posible sin que nada se anteponga a lo que ha de surgir de una manera concatenada y lógica. La previsión, cuando el viaje tiene un fin de simple finalidad exploratoria, me parece una auténtica herejía.
Viajar, para mí, es salir de la rutina, de la precisión de la chata lógica del transcurso y sentirme fuera de un orden para encontrarme en el terrible y ejemplar estado de libertad plena en que es preciso elegir y tomar decisiones repentinas, que en muy buena parte aparecen desligadas de los condicionamientos habituales de un sedentario como yo.
Por otra parte, deseaba una vez más salir de la irrespirable civilización industrial, para tomar un poco de aire en lo que llaman "tercer mundo".
Mentiría sí dijese que estaba tranquilo y libre de temores. No es tan fácil separarse de los hábitos. Una serie de preocupaciones me asaltaban: la falta de visado, la falta de certificados de vacunación, la ausencia de conocimientos preciosos, de la lengua que habría de utilizar. A veces me veía a mí propio como una figura bien extraña: un indivíduo, con una simple bolsa de viaje con destino al estremo del Mediterráneo. El taxista debió extrañar algo, porque cuando llegamos al muelle y le dije que se detuviera ante el tracado Karadenz, al ver lo libre que iba de equipaje, me preguntó si yo conocía cierto marinero, que según él viajaba en aquellos barcos. El hombre no pensó, ni por un momento, en que yo fuera un turista. Efectivamente, eso es lo que parecía:un marinero que había aprovechado la escala en Barcelona para hacer una visita.
Pasé un rato bastante malo mientras esperaba en la estación marítima a que llegaran los señores del pasaporte y me pusieran el inefable sello. Estuve paseando nervioso de un lado a otro. Me resultaba intolerable la idea de que me impidiesen embarcar por cualquier fruslería administrativa. Fueron llegando los viajeros (debo decir que yo acostumbro a ser el primero en todas las estaciones, puertos y aeropuertos). Eran jóvenes la mayoría y tenían el rostro atezado y los rasgos rudos del peón albañil español procedente del sur. El lenguaje áraba empezó a sonar y ya me sentí un tanto protegido. Fui observado por ellos que clavaron en mí esa mirada inquisitiva y ligera de los árabes, en absoluto melesta. Llevaban ellos grandes equipajes y yo contrastaba con mi ligera y superficial bolsa propia de un fin de semana. La verdad es que me fui tranquilizando.
Al cabo llegarían los señores del pasaporte. Con mano trémula les presenté el mío. Hojearon, comprobaron y sellaron. ¡Ya podía embarcar! Me sentí como si llevara alas. Trepé gozoso por la escala del Karadeniz. Presenté mi pasaje. Me llevaron a la litera que me correspondía en un camarote modesto de la clase turística. Seis literas. Espacioso. Grato. Dejé la bolsa sobre mi litera y subí a cubierta. Barloventeé un poco por la motonave experimentando esa sensación de extrañeza que nos acoge siempre en los terrenos desconocidos, la sensación de que jamás podrá uno llegar a conocer perfectamente la estructura y que habrá de estarse perdiendo por escaleras, pasadizos y cubiertas continuamente. Al fin me asomé a la borda y esperé. Barcelona, sombría bajo el cielo plomizo, emanaba su indeclinable aire de tristeza. Empezaba a llover. Pero yo ya me sentía fuera de todo, libre, rumbo a lo desconocido. Me fijé con una gran insistencia en las operaciones de carga. Estaban cargando montones de neumáticos. Un par de coches con matrícula árabe. En los movimientos de la grúa y el mecánico gesto de los estibadores me fui remansando. Sonaron las sirenas. Se levantó la escala. El vapor se fue despegando lentamente del puerto. La aventura comenzaba y con ella la interrogante: ¿cómo y cuándo estaría de vuelta en aquel familiar puerto mío?
Descendí, orientándome por instinto, hacia mi camarote. Llevado por la inercia característica de los primeros momentos a bordo en que uno no sabe dónde ponerse. Cuando entré en el camarote me encontré con adnam. Nuestras miradas ya se habían cruzado en la estación marítima antes de embarcar. Ahora, sin duda, estaba esperándome para saber la clase de compañero de vieja que era yo. Su litera estaba contigua a la mía. Me dio la mano alegremente y se presentó. Adnam, libanés, estudiante de medicina en la universidad de Sevilla. Tenía unos veinte años, era nervioso, simpático, con aire de peón albañil o golfillo trianero. No me dejaría ya hasta Beirut. Cuando quedó casi convencido de que yo era español y no judío, la amistad quedó sellada. Procuré no alargarme excesivamente en mis elogios al pueblo árabe, para no darle que sospechar. Me dijo que él había hecho ya varias veces aquel viaje y que no tenía secretos para él. En junio, terminaba el curso, volvía a ver sus padres. En septiembre retornaba a España. Estudiaba el segundo curso de Medicina. Iba ahora alegre, pletórico, porque iba a estar con los suyos. Hablaba un español graciosísimo, confundiendo los artículos. Por ejemplo, decía "la cuchillo" y "el cuchara" y de un catedrático que le había suspendido afirmaba que era "un hijo del puta". Pero hablaba muy bien el español. Me quedé maravillado del esfuerzo que supone trasladarse al otro extremo del Mediterráneo para estudiar en una lengua tan distinta a la árabe. Me parecía un esfuerzo titánico. Pero luego, en el comedor, comprobaría que eran muchos los que como Adnam venían a estudiar a España y no sólo carreras científicas, sino incluso literarias. Uno de ellos acababa de doctorarse en Letras en la universidad de Madrid. Todos ellos hablaban con estusiasmo de España, que era para ellos su segundo patria. La verdad es que nunca olvidaré aquel viaje del Karadeniz ni la compañía de aquellos estudiantes libaneses, sirios y palestinos...
Aquellos seis días a bordo del Karadenez constituyeron un magnífico prólogo a mi viaje por el Oriente Medio. La suerte de haber encontrado a aquellos estudiantes supuso no sólo una travesía agradable, sino una larga serie de conocimientos que me habrían de ayudar mucho en el futuro. Todos ellos vibraban de coraje y dolor. La situación de sus respectivos países frente a Israel les llevaba no sólo a unirse entre sí, dejando a un lado las diferencias (por más que se diga por ahí que los árabes son incapaces de unirse entre sí) sino a elevarse por encima de las miserias cotidianas para luchar por una meta difícil. El hecho de haber tenido que venir a España para estudiar sus carreras universitarias era un dato que revelaba su situación. Habían nacido en un tiempo difícil, luchaban entre dificultades múltiples y el futuro se les presentaba en verdad problemático. Para ellos, naturalmente, la causa de todo su infortunio tenía un nombre: Israel. Y tenían una idea clara y contundente, incontrovertible: mientras Israel arrojara su sombra maligna sobre sus tierras, su vida carecía de valor. A mí todo aquello, un año antes de la tragedia que pasó a denominarse "guerra de los seis días", me pareció, en principio exagerado y bastante inconcebible. Pero también me parecía inconcebible que en sus países de origen no pudieran estudiar en la universidad y hubieran de trasladarse a Francia o a España. Pero así era. En sus países existía esa monstruosidad que se llama "números clausus" y el acceso a la universidad estaba limitado o el coste de los estudios era prohibitivo. Alguno me dijo que con lo que costaba en su país un curso de carrera se podía cursar en España la carrera completa, incluso los gastos de viaje y estancia.
(...)
José María Rodríguez Méndez
"Pudriéndome con los árabes"
TURKANA
































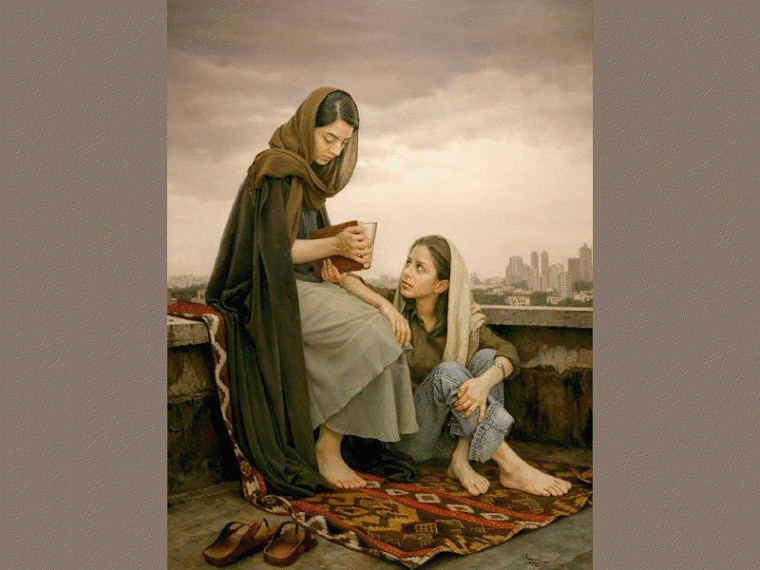




No hay comentarios:
Publicar un comentario