
Una tarde, al volver mi padre del trabajo, abrió la cesta de mimbre y en vez de sacar la tortilla de patatas o el hígado frito sobrantes, salió atropelladamente una bola negra, casi redonda, cruzó la cocina hasta debajo del armario, de donde hubo de sacarla un plato de leche azucarada.
Mi alegría sin matices, un tira y afloja con mi madre para que se quedara el perro, consumieron la tarde. Para la noche el perro se había acostumbrado a los espacios abiertos y campeaba a sus anchas husmeándolo todo. Era negro, con manchas blancas en las patas como calcetines. Movía incansable el rabo corto y gordito como un chorizo. Tenía las orejas largas, vencidas sobre el hocico. Tras la cena se quedó plácidamente dormido, acurrucado con el morro entre las patas, sobre una chaqueta vieja de mi padre. Viéndole dormir propusimos una marea de nombres comunes, heredados de otros perros familiares. Tigre, León, Fido, Luli propuso mi padre. Sufrí cierta decepción al comprobar que el tamaño de aquel perro no iba a permitirnos darle nombres grandilocuentes. Más convenía un nombre mediano, por encima de Caniche y por debajo de León. Luli parecía ser el más idóneo, también el más eufónico. Desde entonces yo lucharía por imponer a todo el mundo este nombre frente al que obstinadamente imponía la naturaleza. Todos le llamaban Cabezón, excepto mi madre y yo. Bastó añadir a la opinión general ciertas agrias respuestas para llamarse, al tiempo, Luli.
Luli, pronto alcanzó el tamaño definitivo. Instalado en la perspectiva mediana habría de excederse en bravura y frente a los perros pastores, formidables podencos, resabios de palos y garrapatas blancas y enormes como huevos. En su pelo negro y ralo destacaban turgentes los acáridos, insacibles hemófagos, incrustados obstinadamente tras las orejas, sobre el lomo y cualquier otra parte inalcanzable al animal.
En los veranos, cada tarde, armado con unas tenazas, iba limpiando a Luli de tan indeseables parásitos que aplastaba contra la acera sintetizados en pellejo y sangre. La repulsión me hacía distanciar la profilaxis del pobre Luli. Este, en ocasiones, atormentado por el prurito llegaba a roerse la piel hasta que la sangre le corría negruzca alcanzando, sólo entonces, una placidez jadeante.
Puntual a su instinto de especie, Luli se ausentaba varios días con rumbos desconocidos tras la barahúnda de celo y resuello que asolaba los campos llenando las noches de aullidos lastimeros o belicosos. Se le veía volver desencantado, delgado, el pene eccematoso y escocido. Ostentando las espléndidas cicatrices del báquico himeneo parecía más humano. También él luchaba por la vida. Una batalla impuesta le cerraba los sentidos, le vapuleaba, le arrancaba finas y dolorosas tiras de pellejo. Convaleciente se dejaba querer y me miraba, casi humano,cuando yo le aplicaba los apósitos humedecidos de aséptico. Este perro vivió mimoso y todo parecía indicar alcanzaría la vejez digna de un perro vividor, capeado y querido por sus amos.
Un día, su cerebro oscuro e instintivo presagió un dolor inexplicable para su condición canina. La casa seguía allí. El campo, como siempre. El gato que le disputaba la comida maullaba. La puerta estaba cerrada, como muchas otras veces. Todo estaba tenuamente impregnado del olor de sus amos. El olor de sus amos había casi desaparecido. Los buscó por todo el campo. Se adentró por la estación saltando vías, esquivando trenes de maniobras. Le costaba distinguir del fuerte olor a ferruje los otros olores. De los otros olores ninguno le era tan familiar como esperaba su desazón. Le espantaron varias veces y otras tantas se espantó. Por la noche dormía acurrucado sobre la acera guardando la casa con una resolución contumaz.
La tarde de un día, cuando el olor a sus amos había desaparecido por completo del aire, oyó a lo lejos su nombre. Se alzó eléctrico y rabo erizado corrió desmesurado, más que nunca, a saltarnos, lamernos, ladrarnos, llorarnos, asegurarnos que aún seguía allí. Pasó delante y fue abriéndonos camino, de nuevo su universo ordenado.
Luli nunca podría precisar cuánto tiempo pasó feliz a nuestro lado. Por mi parte aseguro no fueron más de ocho o diez años. Alcanzada la madurez, dos días antes de morir mi abuela, al principio del final de mi infancia, mi padre se levantó por la mañana, abrió la puerta del piso rota por Luli -nunca supo el perro adaptarse al traslado de casa, ni tuvieron mis padres la paciencia de explicárselo- abrió la puerta, bajó a la estación detrás del perro, se acercó a un vagón, le llamó, le cogió. Mientras se alejaba oía, lejos, los ladridos metálicos y suplicantes de un perro loco.
Yo, niño tierno, nunca llegué a perdonar a mi padre del todo esta procaz acción. Poco a poco iría exculpando a mi padre a la vez que incriminando a mi madrre. Ella y sólo ella había sido la hostigadora, la inductora inmediata de aquel, para mi, extremo homicidio.
La hombría de mi padre se había definitivamente desmoronado. Quieran los dioses del Olimpo exista un paraíso para perros donde el alma perdida de los niños juegue para siempre con el alma blanca de mis amigos, los perros.
TURKANA
































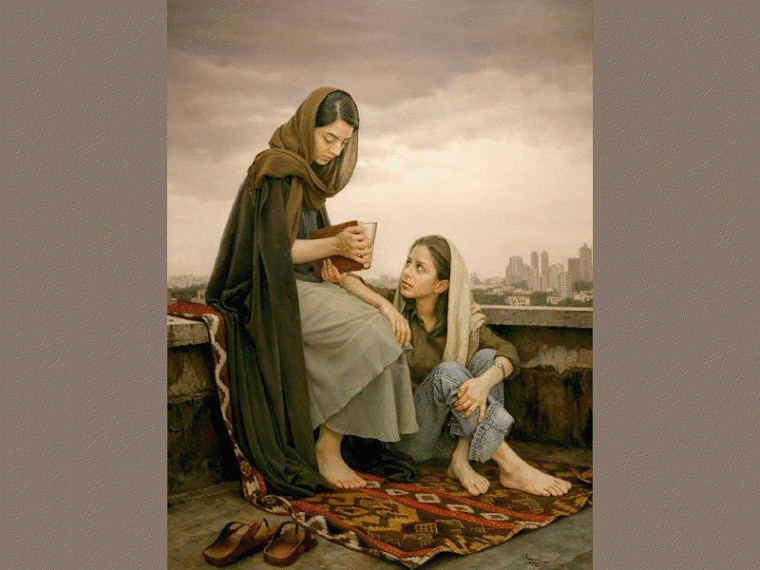




No hay comentarios:
Publicar un comentario