
Ya no sabía por qué había empezado a andar. Ni una traza quedaba ya en sus mientes que le permitiese reconstruir la secuencia lógica por la que desembocara en este día de lluvia. Guarecido en el agujero excavado en el terraplén veía, entre los cartones de la embocadura, cómo el campo se velaba tras la cortina de agua. Se sentiría afortunado si recordase el término de la fortuna o la misma sensación que suscita pero ambos se los habían llevado hace ya muchos años el vino y el crack. Ahora una extraña quietud le iba cayendo en forma de torpor sobre los ojos y extendiéndose como una mancha desde la espalda hasta los miembros. Con los ojos cerrados casi ya lo único que percibía era el insistente trepidar de las gotas de lluvia sobre el cartón.
Imaginaba y entre imaginaciones deshilachadas se veía a través del campo de trigo acercarse al pueblecito que oterara en la distancia. Las campanas de la iglesia sonaban monótonas. Entró en el pueblo por la primera calle que le salió al camino. Volvió la cabeza al oír un gruñido entre unos contenedores en los que instantes antes había rebuscado algún resto de comida o cualquier otra cosa. Nunca tenía el propòsito claro de lo que buscaba y sólo una vez que le daba vueltas y más vueltas a algún hallazgo y a su cabeza creía encontrar la utilidad de lo que fuese. El gruñido le sobresaltó. Era uno de los temores claros que cruzaban su mente al abandonar la soledad de los campos y acercarse a los poblados. Siempre había tenido miedo de los perros, desde pequeño cuando un galgo le había saltado a la cara dejándole marcado su afilado hocizo alrededor de un ojo. Se restregó maquinal los ojos para apartar el velo que últimamente le borraba la vista. Siguió andando sin dejar de mirar hacia atrás mientras se alejaba de los contenedores.
Una niña de intensos ojos azules, sentada en la acera, iba desmenuzando en un soplido largo y mantenido un diente de león que se deshacía en una fuga volátil de vilanos. La niña estática, clavada en el suelo, de pelo rubio pajizo, miraba con una fijeza obsesiva en sus ojos de lapislázuli este efecto. Pero ni una sola mueca traslucía, ni movía parte alguna de su cuerpo. El hombre atraído por esa inmovilidad acartonada fue a decirle algo cuando, justo en ese momento, atrajo su atención la visión cristalina, al final de la calle, del gorgoteo de una funtecilla.
Las fuentes en los pueblos eran siempre para él un motivo de regocijo, de regocijo comedido , lejanas ya las efusiones de otros tiempos. Aunque es posible que nunca hubiera tenido tales efusiones. Como fuera, sabía que en la fuente podía beber agua fresca y mojarse la cara. Era esta sensación del agua sobre su piel un lenitivo a la comezón que hacía días le atormentaba algunas partes de su cuerpo, sobre todo el cuello y las orejas. Aceleró el paso y se encaminó decidido hacia la fuentecilla. Andaba. Las campanas seguían resonando. Notaba más pesadez de la habitual en los pies. Veía como el barro se le pegaba a las suelas de las botas deformadas por el uso. A cada paso que daba aumentaba el grosor del barro acumulado en sus pies. Empezaba a sentir fatiga. Le costaba respirar. La cara le ardía de escozor. Se restregó los ojos y deseó con mayor fuerza llegar a la fuente.
Escuchó un gruñido y volvió la cabeza sobresaltado. No vio ningún perro escondido entre los contenedores. Más adelante vio a la niña soplando el diente de león. Al llegar a su altura la miró algo extrañado, como si recordase haberla visto anteriormente, en la misma posición ensimismada en la estela blanca del vuelo de los vilanos. Sus ojos de lapislázuli, como dos piedras incrustadas. Sin párpados. Sentada en la acera. Las piernas cerradas sobre sí. El pelo pajizo. Ni un solo movimiento.
El diente de león soltaba cada vez más y más vilanos y a punto estaba de cubrir por entero a la niña. El cielo se había oscurecido y el hombre apenas podía ver otra cosa que las volanderas pelusas. Notaba sus piernas hundidas en el barro licuado, más inestable. El hombre quiso gritar pero las pelusas se le colaban por la boca, se le fijaban a la narid y le faltaba el aire. Una dramática angustia le cubrió con su manto negro hasta el punto de hacerle sentir fuertes punzadas de dolor en el pecho.
Al tiempo de remover su cabeza con sofocados estertores se despertó con el sabor agrio del barro en la boca y su cuerpo apelmazado bajo el peso de la hura derrumbada.
Salió despavorido al campo y a trompicones iba marcando bajo la lluvia una senda de arcilla.
Miró el horizonte entelado de agua y tras las ráfagas de la lluvia pudo columbrar el campanario de una iglesia con las campanas repicando a difuntos. Se llevó, en un acto reflejo, una mano al pecho intentando apartar la garra que le atenazaba el corazón.
TURKANA
































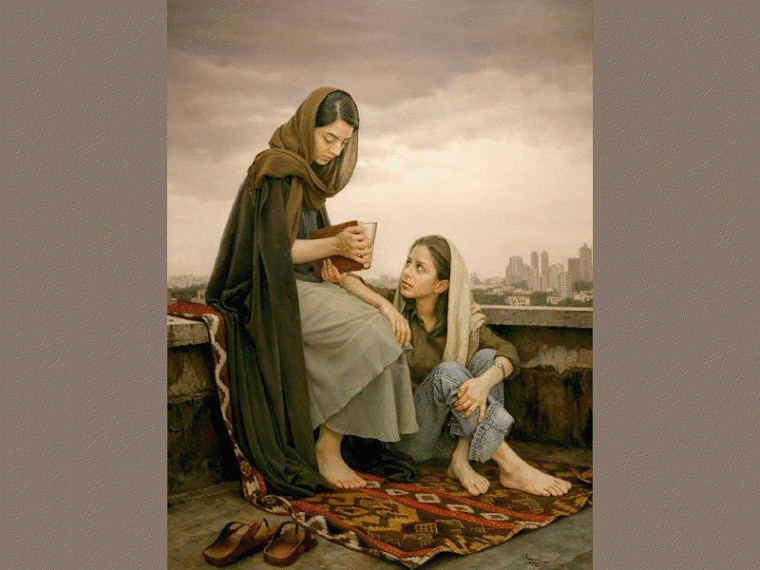




No hay comentarios:
Publicar un comentario