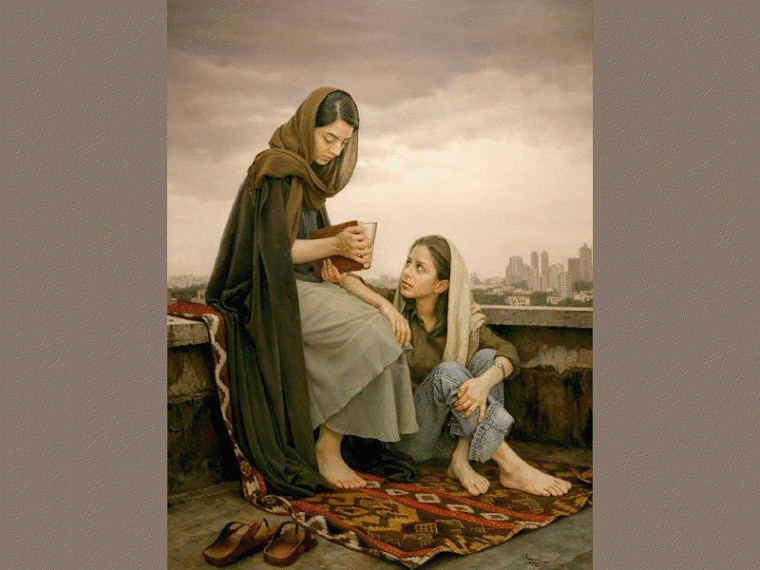La volví a ver ya mayor, tenía 38 años y un atractivo fulminante. Era una mujer grande en la que una feliz mezcla de rasgos infantiles perfectos muy bien conservados y alargados por el paso del tiempo acentuaban aún más esa sensación sensual en movimiento que suscitaba en los hombres. Llevaba una media melena de un pelo liso y fino, como siempre había sido, y, como entonces, el perfil de su cabeza sobre la luz parecía un halo brillante, ahora de oro. El rubio no le quedaba mal, en realidad no concibo algo que le pudiese quedar mal. Había sido diseñada en un molde perfecto para hacer coincidir ese maravilloso producto que era con los deseos exactos de los hombres. Con toda la amplia panoplia de deseos masculinos sobre las mujeres. Los evidentes y también los ocultos, todos encontraban en ella el albergue apropiado a la medida de su intensidad, ya fuera suave o romántico amor, fuera encendida pasión sexual o extrema locura que en sus delirios de posesión imposible rallaban instintos de muerte. Los hombres más sosegados o que ya habían arribado a las decantadas edades en que las lujurias fructíferas del sexo y los calentones explosivos se embalsaban en los manglares de la melancolía, éstos se entretenían en buscar alguna imperfección, algún detalle, aun insignificante, estuviera contenido en los límites físicos de esa materia sexual o en el mismo movimiento con el que la portaba por el mundo. No conozco ninguno que encontrase jamás un detalle negativo, un detrimento de esa atracción diabólica de Fani. Ella lo sabía y parece que cuando coincidimos, mucho tiempo después, ella ya lo había superado.
Los azares del tiempo, que tan disparatados nos parecen a veces, urden extrañas coincidencias a la medida de nuestro asombro, incluso dan de comer y fama a escritores como Paul Auster, así que deben ser importantes y algo de real debe haber en ellos para que se les reconozca. El hecho es que nuestras coincidencias posteriores a aquel tiempo en que vivimos lo que se esperaba de nuestras naturalezas vinieron envueltas en azares, que ambos reconocimos y recontamos con asombro envueltos, a nuestra vez, en sábanas enredadas. Veinte años de un tiempo dispar nos habían ido pasando sobre los dos y juntando por separado acosos, arribos y derribos de un mundo que se había entretenido únicamente en deglutir nuestra almendra común. La almendra que contuvo nuestros gérmenes fusionados. En aquel tiempo primero había sido todo como el milagro de la concreción. La concreción de la poesía. Hacer existente lo sublime, el sublime encuentro de la pasión. Veinte años después, en una calle de la ciudad histórica nos didirigíamos de frente hacia un encuentro ignorado. Nuestras alarmas interiores saltaron a la vez. Nuestros ojos trataron a la vez de ajustar con finos movimientos el reconocimiento de las formas. El corazón metabolizó la tensión de la sangre al punto de alerta y nuestro cerebro voló presuroso por las enredaderas del tiempo para rescatar todas las sensaciones de los seis únicos meses de nuestra vida que habíamos pasado juntos, fusionados entre la poesía de los rosales en flor.
Era y seguía siendo una mujer inacabable, de lejos y de cerca. Desparramaba formas de un atractivo imperativo que la ropa, como todo lo prohibido, sólo hacía que resaltar. Sin embargo, la veía acercarse con absoluta naturalidad, ni la más mínima afectación. Podía haber sido este un consuelo para que algún hombre que no la conociera como yo pensara que a la postre era humana. Hubiera sido vana satisfacción la de ese ingenuo que desconoce cómo acrecienta el deseo la naturalidad y el abandono de una mujer como Fani. Al andar, las percusiones sobre sus turgencias palpitaban salmodias de ensueño. Venía sola y en ese momento la calle estaba vacía. Eran las cinco de un verano y la ciudad castellana dormía la siesta o vegetaba en el limbo de la historia bajo la sombra de Viriato. Sus ojos grandes, oscuros y rasgados medio velados por los párpados eran el vicio que los patanes creían ver en ella. Eran el mullido dosel de sus dos párpados coronados por la sombra de sus pestañas. Su piel continuaba tan blanca como entonces y no estaba matizada por el paso de los años. Su rostro, de rasgos orientales, había crecido con ella pero mantenía acrecentado el deseo irrefrenable que los hombres sentían al contemplarlo. Su piel elástica, fina, inmaculada era una exhaltación al placer que algunos hombres encontrarían al macularla. Su cuerpo, por fin, seguía siendo como ya entonces, un compendio de todas las atracciones femeninas, un vórtice oscuro que sumía todos los atributos de suerte de las mujeres más bellas. Era Fani y seguía siendo, según se acercaba a mi, una máquina capaz de tragarte entero mientras te diluías entre jugos de placer.
Yo sabía que era todo eso. Incluso podía apreciar que lo era, podía hacer recuento de toda ella y podía ponerme en el lugar de los otros. Pero no podía sentir como los otros. Cuando trataba de sentir por Fani lo que sentían los demás mis actitudes eran impostadas. La descubrí entre juegos habitando yo un mundo riquísimo de imaginación e inteligencia en estado líquido. Y la descubrí entre los rosales del jardín de mi casa, en noches de luna, aromatizados sus recuentos interiores por el perfume de las rosas, rosas, blancas, rojas y de té. Nos descubrimos en simultanáneo y tanto era su apremio como el mío. Un apremio no hecho de sexo y enteramente libre -los ignorantes no saben de estos apremios y creen que son contradicción en sus propios términos-. Era un apremio libre porque lo que nos movía no era la tenaza inevitable del sexo sino descubrirnos, conocer esas dos existencias enfrentadas, desnudarse, abrirse, entrarse. Lamer su jugos, sentir nuestras lenguas. Palparnos por fuera y por dentro en el mar de tinieblas de nuestras vidas. No hablar, sólo voltearnos. Casi ni mirarnos, olernos y chuparnos. Transgredir todo sin transgredirnos a nosotros, ser, en esas horas que vivimos, más libres que en todos los veinte años posteriores, probablemente.
¿Cómo podríamos precisar el tiempo que transcurrió desde que nos intuimos de lejos en la calle hasta que nos cruzamos y nuestros ojos se miraron de frente, un instante?. Imposible, el tiempo es tan elástico como la piel de Fani y ese tiempo que para cualquiera habría sido de unos minutos fue para nosotros un tiempo sin medida que se habría de estancar de forma perenne en nuestra conciencia en los sucesivos años de nuestra vida. Nuestra mirada cruzada sí que fue un instante, un instante disecado por algún taxidermista malandrín de las alturas o de las bajuras, que de todo hay y en todos los lugares habitan. Lo recordaríamos entre risas y con medias palabras entre las sábanas de nuestros rosales, días después. Porque a ese encuentro de azar sucedieron otros azarosos encuentros, más buscados, con calculada determinación.
(...)
TURKANA