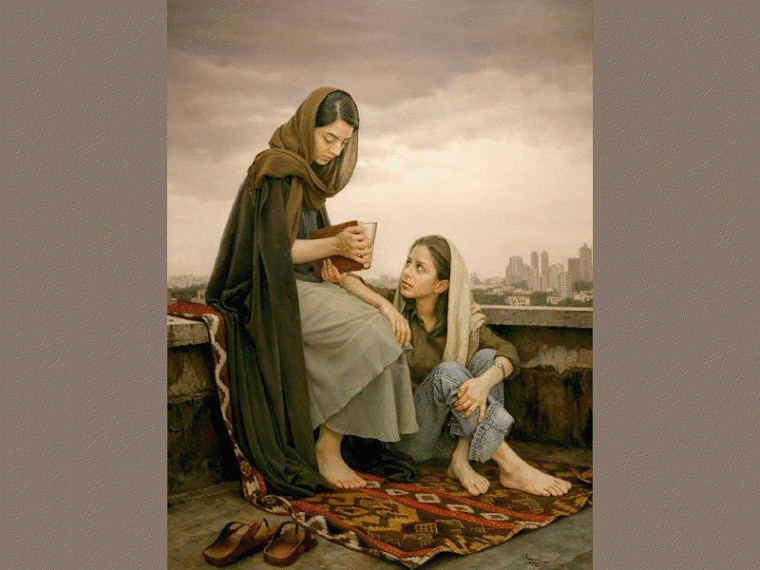Ángel Acedo sintió el pitido en el fondo del túnel con una consistencia escurridiza mientras boqueaba por emerger del amasijo de sábanas y edredón en que cada noche convertía su cama. Hacía tiempo que no dormía bien, no es que permaneciera insomne horas enteras, era una sorpresa reconocerse a sí mismo consciente en medio de la noche sin que le constase la percepción exacta del momento en que había despertado. No podría tampoco precisa cuánto tiempo duraban esos interregnos entre la vigilia y un mundo onírico que siempre había sido profundo y que, por eso, escaseaba en sueños. Quizá hacía tres o cuatro años que experimentaba estos desvelos -que sufría estos desvelos, pensó. Pero no, no se podría pensar que se tratase de sufrimiento. El sufrimiento supone un dolor moral mantenido en el tiempo con proyección somática, más o menos objetivable en dependencia de la intensidad de ese sufrimiento. Había oído hablar en la televión de los trastornos del sueño y leído en internet estadísticas con altos porcentajes de incidencia en la población adulta. Le pareció exagerado incluirse en el sector de los afectados que sufrían trastornos del sueño y si por un momento pensó en esa dura palabra tuvo, casi en paralelo, la impresión de estar adscribiéndose a un lugar común. Y reemplazó ese pensamiento por otro más positivo-. También desechó lo de positivo, que le pareció otro lugar común. Y rechazó la idea de rechazar lugar común por lugar común, en un alarde de contención y escrúpulo por mantener una sana pauta de vida mental.
Mientras se demoraba en el deleite de su café con leche habitual repleto de cereales se reconcilió con la realidad. El desayuno era la comida que con más gusto sentía. La tibieza del café le surtía pronto un espasmo de activación para terminar de arreglarse y salir hacia la oficina. Su mujer aún dormiría treinta minutos más antes de que la llamase él desde su despacho. Este reconocimiento físico de la situación le pareció un lugar común. Pero no quiso, apenas, reconocerlo por dedundante. De modo que debía haber lugares comunes físicos, como los había psíquicos. Una clasificación inicial de los humores convencionales por los lugares comunes. Recordaba que en algún momento se sintió capaz de establecer una exhaustiva taxonomía de las diferentes especies del lugar común. Había hábitats profusamente concurridos como el de la política. Otros que le iban a la zaga en justa correspondencia como el de los Medios audio-visuales y, aún otros, que pareciendo en principio menos proclives, como el de la ciencia y académicos, en general, estaban, también profusamente representados.
Podría ser que el propio pensamiento humano fuera un lugar común y que la auténtica piedra de toque sobre la que se asentara la neurología del conocimiento para el homo sapiens fuese este concepto tan sobrerrepresentado. Al fin y al cabo, el lugar común era un patrón, una especie de mapa cerebral útil para domesticar -tal vez, domeñar- una realidad muchas veces caótica y siempre confusa si profundizamos en ella. Como fuera, el lugar común es una forma de reconciliarnos con esa conflictiva realidad y del que obtenemos seguridad para no dispersarnos demasiado.
Estos y otros quehaceres interiores, además de los puramente automáticos para conducir el coche hasta la empresa, cargar su ordenador mientras tomaba el segundo cortado, consumieron la media hora carencial de Isa.
-Gracias, cari. Ya voy.
Al principio no había sido así. Había sido una alocución espontánea y natural. No habría podido precisar cómo en el decurso del tiempo se había transformado en un lugar común particular, doméstico entre los dos. antes había significado mucho, ahora ya no significaba nada. Los lugares comunes denotan significados vacíos. Era un hueco en el objeto compacto que creyó serían esas dos vidas compartidas. Isa se había ido acomodando a los lugares comunes y él le había ido dando pie.
-Que tengas un buen día, cariño. Le das un besito a Inesita.
Su respuesta era un lugar común y el besito a Inesita, la niña, otro. Su hija era un lugar común existencial y en crecimiento. Lugar común biológico.
Vino a rescatarle, lo que siguió pareciendo de lo que trataba, de estas fantasía escrupulosas varios correos de otras tantas consultorías que ofrecían remedos de soluciones integrales para los Recursos Humanos acordes a los tiempos en que el nuevo concepto de la resiliencia gestionaría con evidentes ventajas competitivas el Departamento. Baja por Maternidad, ILT, accidente laboral, ERE, nuevo Punto de Reunión para los casos de emergencia y simulacros de evacuación por incendio se amalgamaban en una sustancia pastosa que, a fuego lento y rutinario, Ángel iba cocinando para embalar rotuladitos en los procedimientos diarios. Eran todos lugares comunes laborales, jurídicos, muy parecidos a los Puntos de Reunión para evacuación de la Empresa. Idénticos a las reuniones con el Comité Sindical. Puestos ahí para seguridad de saber qué vendría después, no inquietarse por lo que diría CCOO y UGT. Ya se sabían sus lugares comunes, como en justa correspondencia sabían ellos los de la Empresa. Todo ordenado y en su sitio.
Marita, como siempre, llegaba tarde. Hoy llegaba más corta de lo habitual, aunque lo habitual era una medida inestable en la gama alta de la provocación. La incitación y no precisamente a la violencia era la peculiaridad de esa cima álgida de los cuarenta que ella pretendía borrar del atisbo general de la oficina con el muestrario de modelitos, minifaldas de cuadros cheviot y tops teenagers, con que regalaba los ojos masculinos del personal. El calentador de lana en la pantorrilla incitaba a zambullirse en la isla de carne blanca para alcanzar el último continente prohibido de la exigüa faldita. La provocadora es un lugar común sexo-laboral.
-Hoy, ¿de qué viene usted disfrazada, Marita?
Le había dicho, a modo de reconvención, el Director de Recursos. Era, sin embargo, otro lugar común para el lugar común que ella había conquistado y del que, en principio, sólo habría de salir cuando el peso de los años, un ERE o la jubilación anticipada por excedente harían inevitable.
Ángel pensó que todo era un asco y volvió a rechazar esta idea por lugar común. Y volvió a rechazar, por enésima vez, lugar común por redundante. Y a redundante por re-redundante. Y se encontró rechazándose a sí mismo por lugar común de lugares comunes en el lavabo de la oficina, mientras se enjabonaba las manos tras miccionar, como le decía Enrique, el de Prevención, una vez más, demasiadas veces.
-Hazte mirar, Ángel, la próstata. A partir de los cuarenta es bueno hacerse una revisión médica de la próstata. Uno de cada tres hombres, después de los cincuenta, desarrollará un cáncer de próstata, decían el otro día en la tele. A partir de los setenta aumenta la progresión hasta estabilizarse en dos de cada tres.
Claro que lo de los setenta era dedundante para él. Acababa de cumplir cuarenta. Le quedaban diez años de vida intenta. Intensa para que Inesita creciera, intensa para satisfacer a Isa, para seguir intentando recobrar los jadeos escandalosos que tanto le ponían a los treinta y que a medida que la década avanzaba se fueron espaciando más. ¿Habría algo que no fuera un lugar común?.
Volvió a sentir asco. Asco de la sotobarba que se le iniciaba, asco del traje de colegial del Opus reconvertido en ejecutivo. Se acomodó la camisa que se le abombaba en la barriguita incipiente. Vio venírsele de frente una pareja de jóvenes acaramelados y sintió la náusea de su inocencia y el oprobio de sus cuarenta.
No era azar que en la calle Meléndez algún desastrado, siempre diferente y en los últimos años cada vez más tímido, le mascullase alguna microhistoria al paso o le soltase a bocajarro su necesidad de comer y, en extremos, sus hijos. La fuerte crisis había traído cambios en los pedigüeños y readaptaciones defensivas en los presuntos misericordes. Su conciencia social nunca transító por el sentimiento de la caridad cristiana bien entendida. Demasiado inestable para creer con permanencia y demasiado poco voluntarioso para ir más allá de algunos escarceos con la pana en sus ya lejanos tiempos de facultad. El mundo se volvía cada vez más gris. La tarde, en consonancia, caía ventosa y destemplada sobre el que, por un momento, se representó como un alien cuya médula espinal estuviera expuesta al viento corrosivo de un planeta inhóspito. Sacó maquinalmente el móvil del bolsillo y miró las llamadas entrantes. No había. Ojeo los mensajes recibidos y sólo vio el aviso de la enfermera del máxilo-facial informándole, días atrás, sobre la cita para la exodoncia de un premolar que iniciaba un fibroma. Todavía sentía el hueco en su maxilar. Siempre había estado orgulloso de sus dientes. Resonaron en su cabeza las palabras de su suegro sobre la mata de pelo que tenía cuando joven. Lugares comunes de la edad tardía. Sintió un híbrido entre rebeldía y repugnancia que al pasar por los almacenes La Espiga de Oro reflejó en la luna las muecas del asco. La repulsión mental ante la vida depauperada es una metáfora del asco físico, había leído en algún libro divulgativo de ciencia, quizá fuera de Antonio Damasio.
Su mujer veía un programa en la tele donde Leticia adelgazaba cada vez más y el Príncipe mejor formada de la genealogía borbónica contemplaba hierático el decurso de la historia autonómica. Repulsa ciudadana, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, prevaricación, exodoncia de Urdangarín de la Casa Real, retirada de la placa en Mallorca con el nombre de Duques de Palma, para que no se lleven la Palma, bromeó, para sus adentros. El humor es equilibrio, es distancia de la realidad, perspectiva y síntoma de salud mental. Al fin y al cabo, un lugar común saludable.
-Te he llamado varias veces, Isa.
No lo oí, contestaba a través de la puerta cerrada del lavabo mientras se descargaba la cisterna del inodoro. Lugar común de mierda y pretensión pequeño-burguesa por ocultar las exudaciones más propias de la vida.
Sin transición, al descerrojar la puerta del lavabo lo vio plantado frente a ella. Se llevó la mano a la cara y vio un rojo corrido, sabor agridulce en la boca. Mansamente le fue pegando, no era un lugar común, no era violencia machista. Mucho tiempo después de la última exorbitada mirada, desarticulada sobre la bañera, le fue pegando metódicamente. Saña de baja intensidad pero causa eficiente para matar. Lugar común, por su finalidad. Siempre un lugar común. La vida siempre la caga, como los cubanos, al principio o al final. La cabeza de Ángel Acedo era un caos. El lugar común primigenio. Observó en el cuerpo roto de Isa los calentadores por encima de la rodilla manchados de sangre y la minifaldita de cuadros rojos más roja. Una mirada abierta en la cara desencajada de su mujer como de adolescente enamorada.
Le sonó el móvil en el bolsillo. Los dedos entumecidos de Ángel presionaron la tecla del buzó de voz. Era el mensaje de Isa recordándole debía tomar las pastilla diaria que le recetara el neurólogo. Esta mañana la había olvidado.
Los medios audio-visuales denotaron un caso más de violencia machista. La Associació Rosa Capmany, muy beligerante los últimos meses, proponía medidas definitivas contra la "violéncia masclista", el machismo de los hombres, la discriminación laboral de la mujer, el sexismo de la Real Academia, y más lugares comunes.´
Ángel estaba lejos de cualquier lugar común. Por fin era poseedor de su propio y exclusivo lugar común. Una infinita tristeza de ternura y melancolía de amor por Isa embargaba su corazón. Sintió desplazarse una tibia humedad por sus mejillas, recluido para siempre en un mundo autista al que no alcanzaban los lugares comunes.
-Papaíto, te quiero.
Resonó la voz chillona de Inesita en la habitación del sanatorio mental. Había pronunciado esas tres palabras, con la convicción lábil que marca el deber de la obligación. A sus cinco años no parecen existir sentimientos afianzados más firmes.
Andrés Parra
ULISES TURKANA