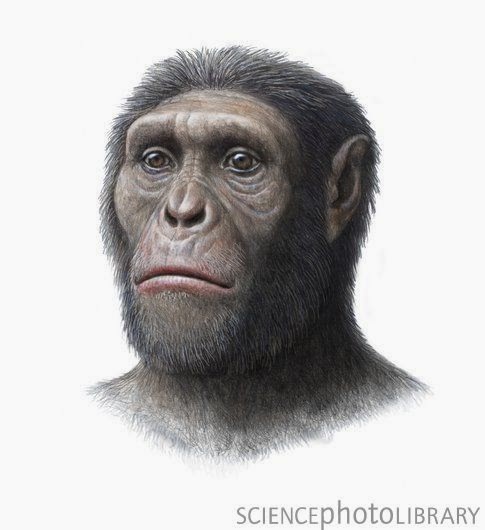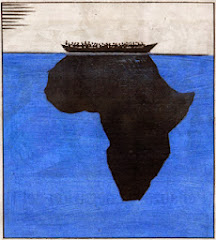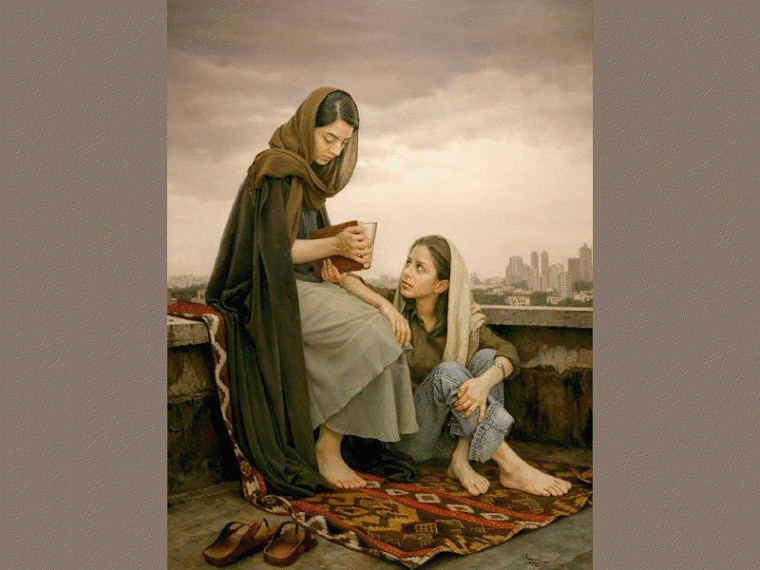El viaje a pie, a través de la selva, de Matanzas a Entre Ríos, acompañando a los ochenta indígeneas -boras, andoques y muinanes- que transportaban en sus hombros el caucho recogido por los agentes de Armando Normand, sería uno de los recuerdos más pavorosos del primer viaje al Perú de Roger Casement. Normand no iba al mando de la expedición sino Negretti, uno de sus lugartenientes, un mestizo achinado, con dientes de oro, que siempre andaba escarbándose la boca con un palillo y cuya estentórea voz hacía temblar, saltar, apresurarse, con caras desfiguradas por el miedo, al ejército de esqueletos llagados, marcados y con cicatrices, entre ellos muchas mujeres y niños, algunos de pocos años, de la expedición. Negretti llevaba un fusil al hombro, un revólver en la cartuchera y un látigo en la cintura. El día de la partida, Roger le pidió permiso para fotografiarlo y Negretti aceptó, riéndose. Pero se le eclipsó la sonrisa cuando Casement le advirtió, señalándole el látigo:
-Si lo veo usar eso contra los indígenas, lo entregaré personalmente a la policía de Iquitos.
La expresión de Negretti fue de total desconcierto. Al cabo de un momento, murmuró:
-¿Usted tiene alguna autoridad en la Compañía?
-Tengo la autoridad que me ha conferido el Gobierno inglés para investigar los abusos que se cometen en el Putumayo. ¿Usted sabe que la Peruvian Amazon Company para la que trabaja es británica, no es cierto?
El hombre, desconcertado, terminó por apartarse. Y Casement no lo vio nunca azotar a los cargadores, sólo gritarlos para que se apresuraran o abrumarlos con carajos y otros insultos cuando dejaban caer los "chorizos" de caucho que llevaban al hombro y en la cabeza porque los vencían las fuerzas o se tropezaban.
Roger se había traído consigo a tres barbadenses, Bishop, Sealy y Lane. Los otros nueve que los acompañaban se quedaron con la Comisión. Casement recomendó a sus amigos que no se alejaran nunca de estos testigo pues corrían el riesgo de ser intimidados o sobornados por Normand y sus compinches para que se retractaran de sus testimonios, o, incluso, asesinados.
Lo más duro de la expedición no fueron los moscones azules, grandes y zumbones, que los acribillaron a picaduras día y noche, ni las tormentas que, a veces, les caían encima, empapándolos y convirtiendo el suelo en riachuelos resbaladizos de agua, barro, hojas y árboles muertos, ni la incomodidad de los campamentos que armaban en las noches, para dormir a la mala de Dios después de comer una latita de sardinas o de sopa y beber del termo unos tragos de Whiskey o de té. Lo terrible, una tortura que le daba remordimientos y mala conciencia, era ver a estos indígenas desnudos, doblados por el peso de los "chorizos" de caucho a los que Negretti y sus "muchachos" hacían avanzar a gritos, siempre apurándolos, con muy espaciados descansos y sin darles un bocado de comida. Cuando preguntó a Negretti por qué las raciones no se repartían también a los indígenas, el capataz lo miró como si no entendiera. Cuando Bishop le explicó la pregunta, Negretti afirmó, con total impudicia:
-A ellos no le gusta lo que comemos los cristianos. Tienen sus propios alimentos.
Pero no tenían ninguno, porque no podía llamarse comida a los puñaditos de harina de yuca que se llevaban a veces a la boca, o los tallos de plantas y hojas que enrollaban con mucho cuidado antes de tragárselos. Lo que resultaba incomprensible a Roger era cómo unos niños de diez o doce años podían cargar horas de horas esos "chorizos" que pesaban -había hecho la prueba de cargarlos- nunca menos de veinte kilos y a veces treinta o más. El primer día de marcha un muchacho bora de pronto cayó de bruces, aplastado por su carga. Se quejaba débilmente cuando Roger trató de reanimarlo haciéndolo beber una latita de sopa. Los ojos del chiquillo despedían un pánico animal. Dos o tres veces intentó levantarse, sin conseguirlo. Bishop le explicó: "Tiene tanto miedo porque, si usted no estuviera aquí, Negretti lo remataría de un balazo como escarmiento para que a ningún otro pagano se le ocurra desmayarse". El muchacho no estaba en condiciones de ponerse de pie, de modo que lo abandonaron en el monte. Roger le dejó dos latitas de comida y su paraguas. Ahora comprendió por qué esos seres enclenques podían cargar tales pesos: por el miedo a ser asesinados si osaban desmayarse. El terror multiplicaba sus fuerzas.
Al segundo día una mujer vieja cayó muerta de golpe, cuando trataba de subir una cuesta con treinta kilos de caucho en las espaldas. Negretti, después de comprobar que estaba sin vida, se apresuró a repartir los dos "chorizos" de la muerta entre otros indígenas, con una mueca de disgusto y carraspeando.
Mario Vargas Llosa
El sueño del celta